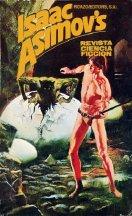Es sabido que mucha gente suele tildar a los escritores de Ciencia-Ficción de fastidiosos o ingenuos visionarios. En efecto, arguyen: ¿cómo es posible tomarse en serio esos relatos de seres extraterrestres y otras tantas barbaridades producto de su mente desquiciada? ¿Cómo es posible, añaden, creer a pie juntillas en esas naves espaciales que navegan por los espacios del Universo a velocidades superiores a la luz, o en esos teletransportes instantáneos? En efecto, resulta casi imposible digerir esas fantasías, pero, ¿acaso podía soñar nadie en un invento como el de la penicilina hace sólo cincuenta años? ¿Podía creer nadie en la posibilidad de efectuar injertos y trasplantes en el cuerpo humano? ¿O en viajar a la Luna? ¿O, por desgracia, en dominar la energía atómica hasta el punto de aplicarlas a la construcción de las armas más mortíferas conocidas hasta el momento actual?